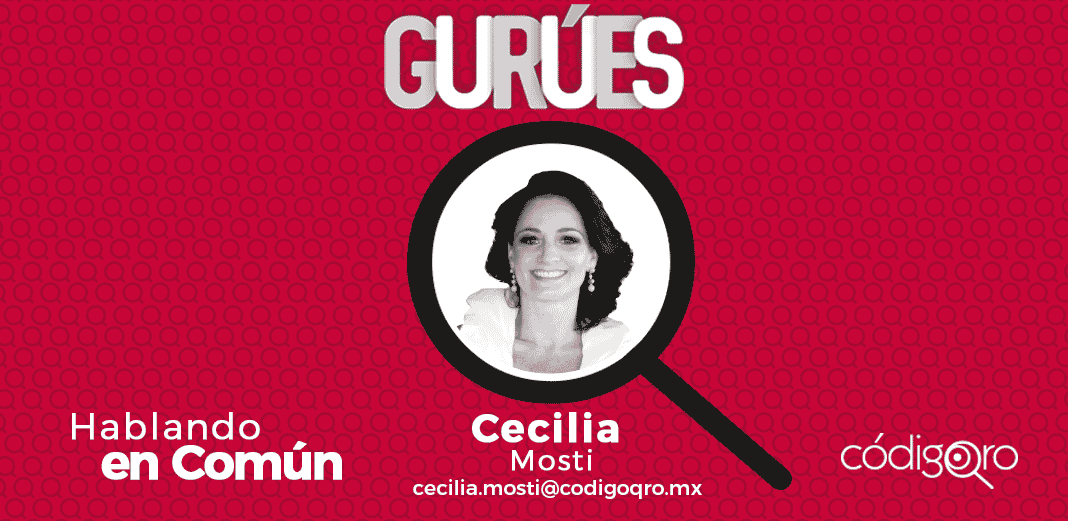Había una vez un planeta que se adivinaba hermoso desde el espacio. Cubierto por grandes manchas verdes y azules de diferentes tonos, parecía el lugar de la galaxia más lindo para vivir.
Sus habitantes, como sucede a menudo con los más afortunados, vivían ignorantes de su enorme suerte y no conocían el calor extremo o el frío inclemente que provoca el vivir demasiado cerca o demasiado lejos del sol. Y existían, soberbios e ingratos, creyendo que respirar aire fresco, gozar de buena salud y transitar libremente era algo natural. Estaban convencidos de que “necesitar” era exactamente lo mismo que “desear” y esto los había llevado, poco a poco, a dejar de ser “personas” para convertirse en seres de consumo, eternamente insatisfechos, en busca de una felicidad que no encontraban en lo que adquirían. Además, como lo que no se necesita no se aprecia, la mayoría de lo que consumían terminaba en basureros que lastimaban, cada día más, las entrañas del planeta, que comenzaba a enfermarse por contener tanto desperdicio dentro de sí.
Nadie sonreía ya con la mirada, menos aún se abrazaban con el corazón, pues la lejanía era usada como coraza para ahuyentar a quienes pudieran requerir de un esfuerzo mayor al que estuvieran dispuestos a dar.
Y, así, ciegos y sordos al dolor de su anfitrión y al de cualquier otro ser vivo, dejaron los habitantes del planeta Tierra de viajar al interior de su alma, convirtiéndose en tristes esclavos de sus instintos.
Pero un buen día, el planeta se cansó y decidió que quienes lo habitaban no eran dignos de él y que había que darles una gran lección. Así pues, disminuyó su velocidad, comenzó a interrumpir su movimiento habitual y se puso, finalmente, en pausa.
Luego, forzó a sus habitantes a encerrarse en sus moradas y colocó a peligrosos dragones fuera de sus puertas para asegurarse de que nadie pudiera salir sin correr el gran peligro de ser engullido por estos.
Ante tales medidas, los habitantes del planeta, desconcertados, se preguntaban cómo podrían seguir existiendo si lo que los definía: la prisa, la actividad desmedida y la aceleración, ya no sería posible dentro de semejante confinamiento; ¿cómo entender, al ver a través de las ventanas el bellísimo espacio abierto por el que alguna vez habían caminado sin restricciones, que habían sido tomados presos por su propio hogar, la Tierra?, ¿qué enseñanza era aquella que necesitaban aprender como para haber sido desviados de un camino, en el cual tenían todo “controlado”?
Pero sabia, muy sabia era la Tierra y la lección era muy simple: no hay mayor aislamiento que tener el corazón cerrado y la mirada ciega. Así que, sin prisa alguna, esperó.
Y, mas pronto de lo que pensaba, los ecos le llevaron buenas noticias: sus habitantes, de tanto buscar respuestas frente al espejo, comenzaban a reconocer su vulnerabilidad y su necesidad de conectarse con los demás.
Entonces, ayudada por su amigo el viento, la Tierra les susurró al oído que la única forma de salir seguros del encierro sería comprender que para evadir cualquier peligro lo único que tendrían que hacer es salvar a alguien antes de salir: salvarse a sí mismos. Continuará…