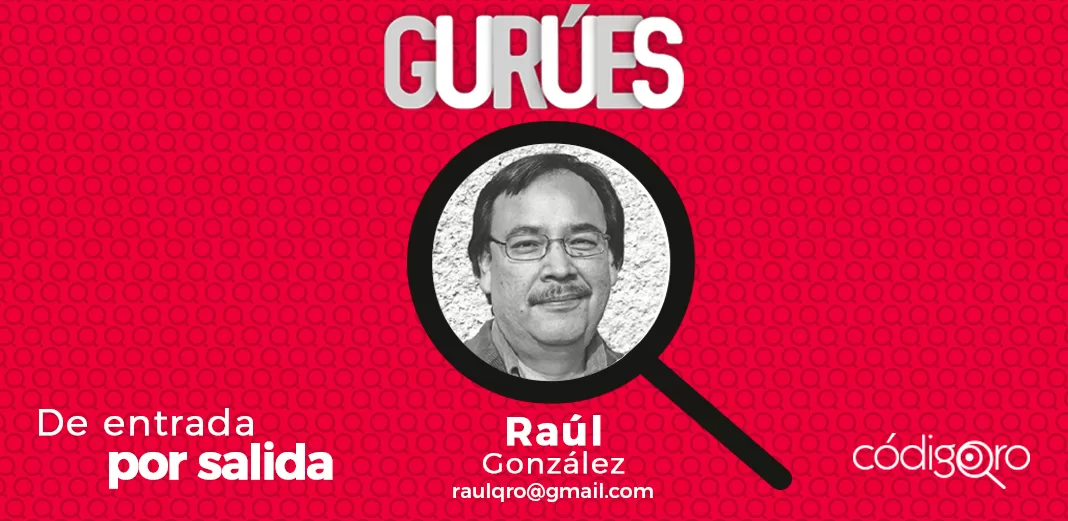Partiendo de la premisa de que siempre hay una mejor manera de hacer las cosas, nunca tuve empacho en declararme partidario de las ideas y prácticas innovadoras. Coincido, de hecho, con Theodore Levitt, un economista de Harvard, cuando afirma que si la creatividad es buena porque trae consigo ideas novedosas, la innovación es mejor aún, ya que nos lleva a concretarlas. A mi pesar, debo reconocer que un libro que recién leí me hace poner en tela de duda esta línea de razonamiento.
Se trata de “El culto a la innovación” (2023), de Eduard Aibar Puentes, quien imparte la cátedra de filosofía en retos contemporáneos en la Universitat Oberta de Catalunya. Si bien no cuestiona la innovación como tal, rechaza la idea de que esta necesariamente contribuya al bienestar humano, a pesar del aura de la que la hemos rodeado.
“El término ‘innovación’ –señala– es omnipresente en la cultura contemporánea. No hay prácticamente ninguna institución social que no quiera verse asociada, de una u otra forma, a su promoción, a su fomento, a su intensificación o a su celebración” (p. 26, op. cit.).
Aibar acusa, en particular, a las instituciones educativas de haber hecho de la innovación una mercancía que les acarrea prestigio a la vez que pingües ganancias: “Las universidades han creado… másteres en innovación, en gestión de la innovación, en innovación y emprendimiento, en innovación empresarial, en innovación y sostenibilidad empresarial, en innovación educativa, en innovación en ingeniería, en innovación y transformación digital” (p. 29, ibidem). No habría nada de reprobable en ello si no fuese porque la innovación hace las veces del caballo de Troya de una tecnocracia que pregona el cambio tecnológico y que ahoga la transformación social verdadera.
“La ideología de la innovación –apunta Aibar– promueve una fe casi ciega en la tecnología como instrumento prioritario para resolver todo tipo de problemas: políticos, económicos o medioambientales” (p. 39, ibid.). Así pues, sus prosélitos, amparados en un capitalismo pernicioso, proponen remedios inconsecuentes para enfrentar el creciente calentamiento global, en vez de abogar por la reducción de los gases de efecto invernadero que lo provocan. Como diría el tío Lolo: nos hacemos tontos al pretender lavarnos las manos con el “solucionismo tecnológico”, término acuñado por Evgeny Morozov, un investigador bielorruso que estudia las implicaciones políticas y sociales de la tecnología.
Otro de los trucos solapados por la ideología de la innovación es el de la obsolescencia programada.
“Con objeto de acelerar el consumo –indica el autor–, algunos fabricantes incorporan en los diseños de sus productos elementos que aseguren la caducidad del artefacto, después de un tiempo de uso predeterminado, y obliguen al propietario a reemplazarlo por un nuevo modelo” (p. 87, ibid.).
El lector/lectora no me dejará mentir, ya que somos los primeros en convertirnos en cómplices de esta práctica consumista cuando alardeamos de nuestro nuevo iPhone o de cualquier otro artilugio que nos dé caché.
Una señal más de que transitamos por la ruta equivocada es el nicho especial en el que hemos colocado a los emprendedores. “El vínculo entre emprendimiento e innovación es tan estrecho –observa Aibar– que, a menudo, las figuras del emprendedor y del innovador se confunden y parecen intercambiables” (p. 147, ibid.). Sin pretender hacer menos a quienes dan muestras de su espíritu emprendedor, lo cierto es que cualquiera puede tenerlo. El mérito real le corresponde al inventor, quien es el verdadero innovador.