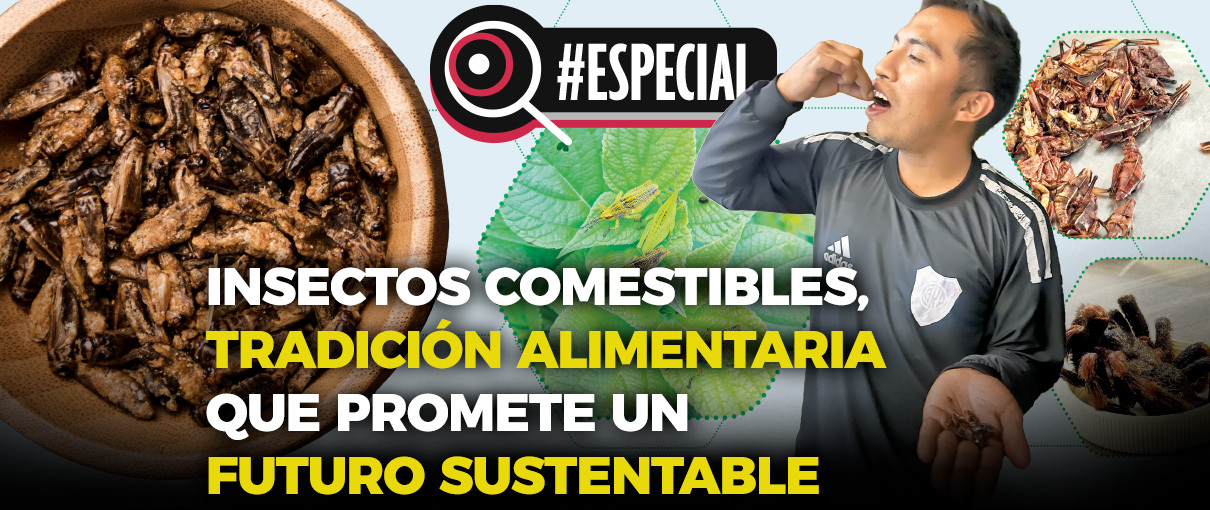
Investigadores de la UAQ exploran el universo de los insectos comestibles, en un proyecto llamado Antropoentomofagia del Bajío
“Fue un reto, literal”, recuerda entre risas Dayron Antonio Flores Hernández, un joven curioso que no teme a probar lo que otros apenas pueden mirar.
“Me encontré a un ‘tiktoker’ famoso y me retó a comer una cucaracha. Dije: ‘Pues, va, a ver qué pasa’”. Aquella ocurrencia se volvió un parteaguas. Desde entonces, Antonio ha recorrido estados, pueblos y mercados probando todo tipo de insectos y arácnidos: chapulines, tarántulas, alacranes, ciempiés…
“Antes me daba miedo, ahora me motiva. Cada estado tiene un sabor distinto”, asegura. Su historia no es solo una anécdota viral. Es el reflejo de un cambio cultural que empieza a tomar forma: el regreso a una tradición alimentaria ancestral que hoy promete un futuro más sustentable.
Investigadores de la UAQ estudian insectos como alimento ancestral
En los laboratorios de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), un grupo de investigadores acompañan al doctor Erick Omar Martínez Luque a explorar el universo de los insectos comestibles. Entre microscopios, mapas y registros de campo, buscan rescatar un saber que alguna vez nutrió al Bajío. “Antes del ganado, antes de las grandes ciudades, había insectos”, dice Martínez Luque mientras acomoda una muestra bajo la lupa.
“En muchas comunidades, cuando no había nada que comer, los bichos eran la única fuente de alimento”, explica.
El proyecto que encabeza lleva por nombre Antropoentomofagia del Bajío y su meta es tan científica como cultural: documentar el consumo de insectos en Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí, no solo desde su biología, sino desde sus significados sociales y gastronómicos.
El Bajío también tiene sabor a chapulín y chicatana
Durante décadas, el consumo de insectos se ha asociado a estados como Oaxaca o Guerrero, pero el Bajío también tiene su propio menú.
El investigador lo explica con entusiasmo: “En el semidesierto queretano se comen chinches de mezquite y hormigas chicatanas. Pero no se ha registrado de manera científica. Queremos entender cómo, por qué y dónde se consumen”.
Ese registro, dice, no busca “exotizar” la práctica, sino reconocerla. Cada especie tiene una historia ligada a la supervivencia y al territorio, y documentarlo es también una forma de valorar la herencia alimentaria del centro de México.
El equipo de Omar Martínez no trabaja solo: biólogos, gastrónomos e ingenieros colaboran en un proyecto que une ciencia y cocina. El doctor Carlos Isaac Rivas Vela, chef y académico de la UAQ, transforma chapulines y larvas en platillos de alta cocina.
“Al final del semestre, hacemos una degustación con insectos comestibles”, explica. “Es una forma de enseñar que detrás de cada bicho hay historia, biodiversidad y sostenibilidad”.
En esos talleres, los estudiantes aprenden a ver los insectos no como “plagas”, sino como parte de un ciclo alimentario inteligente. Lo que antes se veía con repulsión, hoy empieza a mirarse con respeto y curiosidad.
De los retos virales a la reflexión ecológica
Antonio se ríe cuando se le pregunta si lo hace por moda. “Al principio sí, fue curiosidad, pero después entendí que tienen mucha proteína y energía. En Sonora, por ejemplo, las tarántulas las asan al carbón, les ponen limón y chile… ¡saben diferente que en Ciudad de México!”, cuenta entusiasmado. Sus experiencias coinciden con lo que la ciencia ya demuestra: los insectos son una fuente poderosa y ecológica de proteína. En comparación con el ganado, requieren menos agua, espacio y alimento, y emiten una fracción del dióxido de carbono que emite aquel.
“En poco espacio puedes generar proteína de alta calidad para humanos, ganado o mascotas”, explica. Mientras en Europa y Estados Unidos los productos con harina de insecto ya se venden en supermercados, en México apenas empieza a despegar la tendencia. En Tequisquiapan, por ejemplo, la empresa Sustento produce gusanos de harina con fines alimenticios.
“Aún no podemos ir al súper y comprar ‘hotcakes’ de chapulín, pero esperamos que pronto sea posible”, comenta el investigador.

Un libro busca rescatar la identidad del Bajío a través de insectos
El proyecto Antropoentomofagia del Bajío avanza entre entrevistas, recolecciones y análisis de campo. “Queremos elaborar el primer libro que registre integralmente los insectos comestibles del Bajío, desde la biología hasta la gastronomía”, expone Martínez Luque.
Antonio, al escuchar la idea, señala: “Yo creo que sí hace falta un libro así: que diga qué especies se pueden consumir y cuáles no, para no dañar las que están en peligro”.
Su comentario toca un punto clave: la necesidad de educación y regulación. En los mercados, dice Omar Martínez, es común que lo que se vende como chapulines no lo sea.
“A veces encontramos escarabajos o arañas. Es necesario identificar correctamente las especies y crear normas de comercialización”, advierte.
Del campo a la tecnología: innovación para alimentar al mundo
Además del libro, el equipo de la UAQ trabaja en una plataforma digital para el cultivo de insectos, con sensores de humedad, temperatura y alimentación controlados desde el celular.
“Queremos llegar al punto en que una granja pueda manejarse desde una aplicación”, explica el investigador.
No se trata solo de innovación tecnológica, sino de redefinir la relación del ser humano con la comida. Los insectos podrían convertirse en la proteína del futuro, accesible, limpia y sostenible.
Cuando la curiosidad se convierte en conciencia
“Cada estado tiene su sabor”, repite Antonio como si lo recitara. “No es lo mismo un chapulín de Puebla que uno de Querétaro”.
Para él, probar insectos se volvió una forma de conocer México. Para los científicos, una forma de preservarlo.
En esa coincidencia, entre el sabor y la ciencia, se teje una historia que recupera lo que el tiempo casi borra: la sabiduría de alimentarse con lo que la tierra ofrece sin destruirla.
Quizá, cuando el libro esté terminado y los insectos se vendan en cafeterías junto a un pan de amaranto o una barra energética, recordemos que el futuro no siempre se inventa: a veces solo hay que mirar al pasado y redescubrir su sabor.
Con los Olímpicos cerré un capítulo: Marco Verde
Comparte esta nota:

